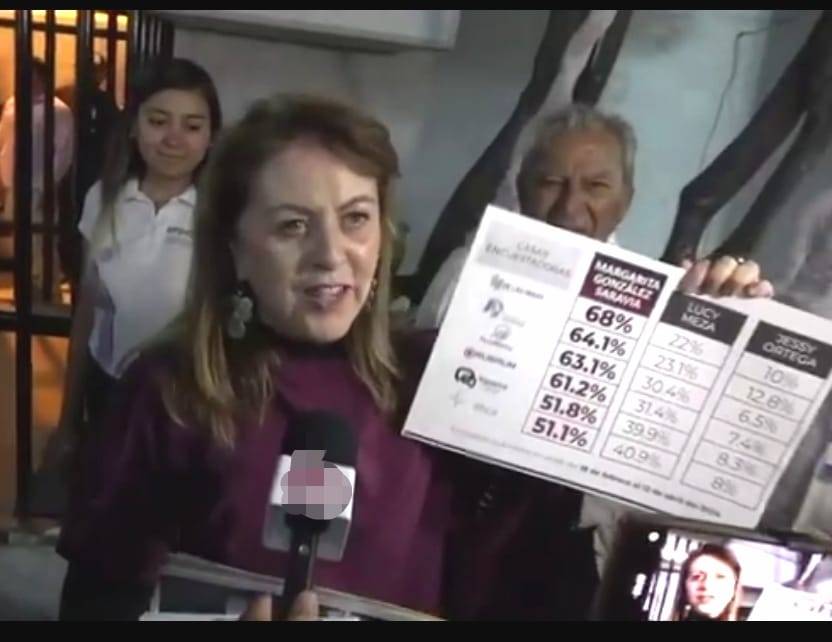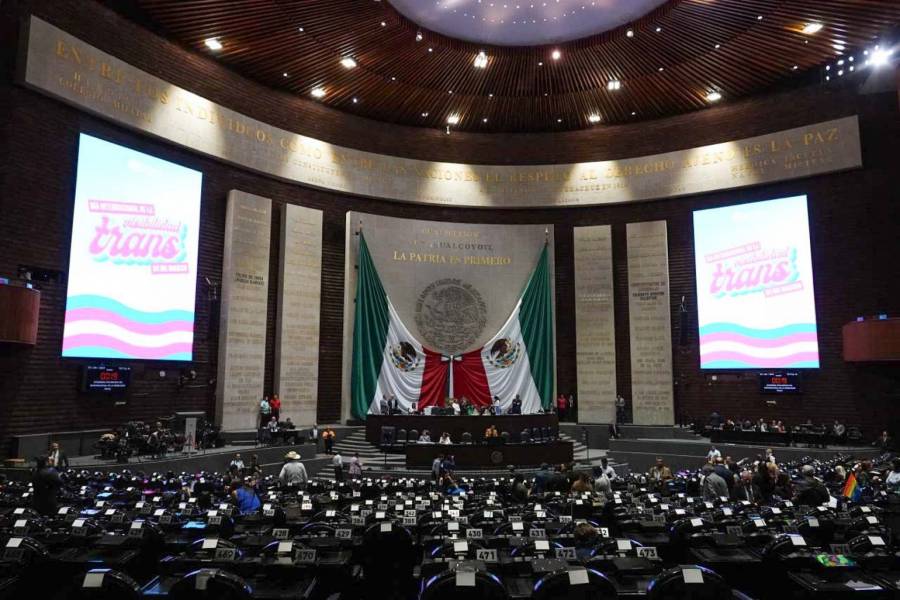Síguenos @ContraReplicaMX
Síguenos @ContraReplicaMX
La objetividad de los privados
Columnas
El debate político está lleno de confusiones, simplificaciones y engaños deliberados acerca de los problemas públicos. Esto se sabe y, de hecho, es con base en esos atajos cognoscitivos y valorativos que los partidos políticos (y los políticos en lo individual) construyen sus imágenes y plataformas. Nadie votaría por un candidato tan honesto que dijera que el problema de la vialidad en la Ciudad de México es francamente insoluble y que mejor la gente se acostumbre a los cuellos de botella cotidianos, o que sin importar lo que se haga, la zona metropolitana está a 8 años de quedarse sin agua y mejor vean opciones domiciliarias en Morelos o Yucatán. Pero lo irónico es que parte de los prejuicios que las élites políticas han contribuido a arraigar, es la oposición maniquea entre lo público y lo privado, donde a la primera esfera corresponde la inmoralidad e ineficacia; a la segunda, a la privada, la incorruptibilidad y destrezas. Esto, por supuesto, es ridículo, y basta revisar las crisis globales desde 1929 hasta la del 2008, todas ellas producto de la falta de regulación y las posibilidades ilimitadas de los actores económicos para ponerse a jugar ruleta con las economías de países enteros. La crisis actual, producto del cierre económico, ha sido controlable, en lo financiero, gracias a la regulación de emergencia y su aplicación minuciosa por parte de los bancos centrales y los gobiernos. Si por los mercados fuera, ya se habría creado una bolsa de valores para comercializar exclusivamente futuros de vacunas y cubrebocas.
Mi punto en este texto no es tanto alegar la necesidad de confiar en los gobiernos (cada gobierno se lo tiene que ganar) sino lo absurdo de conceder esa presunción de virtud a los particulares, sobre todo a aquellos que se benefician, de alguna manera, de erosionar la confianza en lo público. Y es que, además de las impresentables calificadoras que devastan países enteros para curarse en salud, no es raro encontrarse con una plétora de consultoras, think tanks y disque evaluadores (independientes pero siempre, siempre subsidiados o contratados por algún organismo público). El problema debería ser obvio: el escepticismo sobre las instituciones públicas radica siempre en la sospecha de que alguien ahí, o todos, según el tío borracho, defienden sólo sus intereses privados. Sin embargo, cuando se deja la representación del interés público a un ente privado, el vicio de origen ni siquiera admite duda; al ser un particular, no puede sino buscar intereses particulares. Eso no quiere decir que las evaluaciones u opiniones de esta índole carezcan de valor, simplemente que igualmente legítimo analizar si el evaluador o consultor en cuestión tiene una agenda propia que pueda sesgar su óptica, su metodología o sus resultados. En el tratamiento de asuntos gubernamentales, además, entran los prejuicios de los que hablábamos al principio; es mucho más fácil quedar bien con el respetable público si se habla mal de cualquier gobierno, con o sin bases, que reconocer algo bien hecho por cualquier gobierno, aunque haya bases. En el primer caso, queda a salvo la presunción de ser crítico y valiente, en el último caso es más probable que lo tachen de vendido; pero lo valiente, hoy día, es hablar por convicción en favor de lo público y cuestionar lo privado, y los críticos también pueden serlo por comodidad o por conveniencia. Es ingenuo pensar otra cosa.
Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.
/CR
Etiquetas
2024-04-24 - 01:00