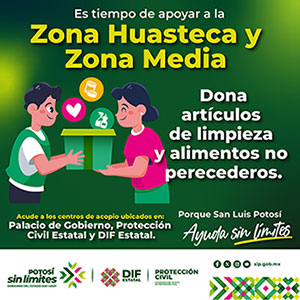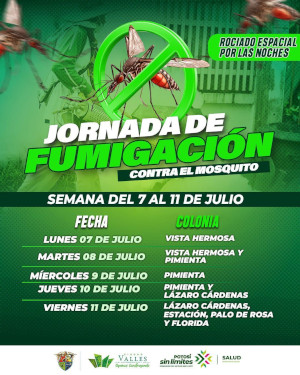Síguenos @ContraReplicaMX
Síguenos @ContraReplicaMX
La summa de George Steiner
Columnas
Habría que peinar literalmente centenares de fuentes —la mayoría de ellas recónditas y difíciles de localizar— para dar cuenta de la fecunda vida intelectual de George Steiner (1929-2020). Sería necesario compilar una enciclopedia para enlistar la summa de sus hallazgos y convicciones.
Por su variedad y por su abundancia, Steiner puede ser equiparable con Voltaire o Goethe. Como ellos, este hombre de letras, mientras producía su magnus opus, llevó una prolífica existencia intelectual y académica.
A diferencia de tipos como Harold Bloom o Marcel Reich-Ranicki —para hablar de dos de sus estrictos contemporáneos—, el ensayista de origen francés no tuvo una Idée fixe sobre la literatura. Y prácticamente sobre ningún otro tema. Al contrario: En plena madurez, reconoció que no había llegado ninguna conclusión firme y mucho menos determinante.
Su erudición, enorme y discreta, carecía de arrogancia. Poseía una “sabia pasividad”, para utilizar una frase de su admirado Wordsworth. Y justo esa sobriedad expositiva y argumental le permite al lector que, desde cualquier punto en que decida entrar a su obra, perciba de inmediato sus puntos de concordancia y sus contrapuntos.
Entre otras cosas, Steiner nos enseñó que las estructuras de atención, de memorización, de verbalización en el acto de la lectura jamás han sido ni uniformes ni estables. Con esa claridad explicativa que lo caracterizó, nos explicó que leer “es una afinidad sumamente activa y cooperadora”, donde, además del vínculo recreativo, establecemos una relación “competitiva con el texto del escritor”. Y de esa discusión con el texto es de donde nace la crítica literaria. Ergo: Todo lector es un crítico en potencia.
Pero distinto a lo que la crítica soberbia y altanera suele defender, Steiner no tenía en tan alta estima al crítico de textos. En Lenguaje y silencio, con cierto acento compungido, apuntó: “Al mirar atrás, el crítico ve la sombra de un eunuco. ¿Quién sería crítico si pudiera ser escritor? ¿Quién querría ser crítico literario si pudiera poner los versos a cantar, o componer, a partir de su propio ser mortal, una ficción viva, un personaje perdurable?... El crítico vive de segunda mano. Escribe acerca de. Éstas son verdades elementales (Y el crítico honrado se lo dice en la palidez de la madrugada)”.
Además de criticar duramente a los supuestos lectores voraces, a esos personajes que se dedican a “la ingestión literaria” (un término que reconoció haber encontrado en Ben Jonson), se mofó de los autores que, por alguna razón, siempre han padecido una “invencible tentación de universalidad” y se burló de aquellos catalogadores que, cada determinado tiempo, surgen de la nada para atizar el falso mito de “los grandes escritores”, que no hace más que ampliar “esa historia de lo efímero”.
El legendario columnista de The New Yorker (1966-1997) también disertó sobre su papel del profesor, “ese término opaco, que va desde el pedagogo destructor de almas hasta el maestro carismático”. Y que tampoco era un encargo que se tomara tan a pecho. Basta leer la primera parte de su libro Lecciones de los maestros, donde se pregunta: “¿Qué es lo que confiere a un hombre o a una mujer el poder para enseñar a otro ser humano? ¿Dónde está la fuente de su autoridad?”
Para Steiner no había secreto ni magia en esa actividad que tiene sus pequeños ingredientes circenses: “El profesor demuestra el alumno su propia comprensión del material. La enseñanza ejemplar es actuación. ¿Es el profesor, a fin de cuentas, un hombre espectáculo?”
Al leer a Steiner, una pregunta se impone sobre todas: ¿Cómo pudo un solo individuo percibir y dominar semejante pluralidad? Misterio.
Lo cierto es que la obra de Steiner, como la de su amigo el sinólogo y científico Joseph Needham —a quien en Los libros que nunca he escrito le dedicó un fenomenal ensayo—, está destinada a elevarse como un cometa en forma de dragón abarcando un extenso paisaje de observación, análisis científico, doctrina filosófica y pensamiento social, y que por fortuna no terminará con la muerte del autor.
Envíe un mensaje al numero 55 1140 9052 por WhatsApp con la palabra SUSCRIBIR para recibir las noticias más importantes.
/CR
Etiquetas
2025-07-04 - 01:00