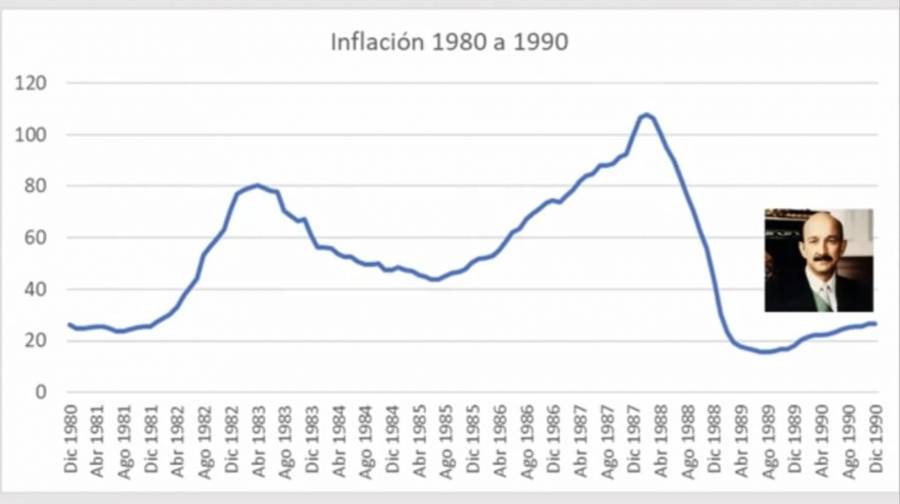Síguenos @ContraReplicaMX
Síguenos @ContraReplicaMX
Las coordenadas de la violencia
Columnas
Las personas que no se dedican profesionalmente a las ciencias sociales o al periodismo geopolítico, quizás no recuerden la agenda internacional de riesgos que se esbozaba durante los años que siguieron a la caída del muro de Berlín. Hubo algunos sonámbulos del liberalismo más básico, que se convencieron de la ausencia futura de problemas verdaderamente graves, porque muerto el perro (la URSS), se acabó la rabia, y todo eso. La tranquilidad les duró poco. Otros, más cautos y con algún sentido de la historia y la sociología, supieron que el conflicto ideológico bipolar sería sustituido por una multiplicidad de conflictos, donde los objetivos militares y económicos estarían imbuidos o contaminados de religión, cultura, raza, lengua y cualquier otra diferencia identitaria que los azuzara como carbón en la lumbre. El socialismo como alternativa política viable (y por tanto económica, aunque en su teoría iba a ser al revés) había dejado de existir, preservado solo en el nombre por el único país que se volvió más capitalista que Estados Unidos (China), y como vestigio folkllórico en algunas islas prorrateadas como a las prisas, cuyo impacto político es más el de una placa conmemorativa: “aquí hubo capitalismo de Estado; hoy, crisis permanente”.
Pero antes de que se consolidara la nueva agenda internacional, los ataques del 11 de septiembre a las torres gemelas, reasignaron de manera inmediata y por decreto, las prioridades y preocupaciones. La lucha contra el comunismo fue sustituida por la lucha contra el terrorismo, pese a que ambos fenómenos son totalmente distintos y no pueden ser análogos ni como abstracciones. La ideología comunista, con todo y sus complejidades, estaba representada por territorios y gobiernos bien identificados, cuyo centro era Moscú. Se sabía que cayendo el centro político, el efecto dominó sería inevitable; no se esperaba que el derrumbe fuese producto de una implosíon, pero esa es otra historia. La guerra fría, en su marco de referencia, logró que el imaginario colectivo mundial comprendiera que había dos países que importaban (Rusia y EU), cuyas decisiones impactaban al resto del globo, y casi todos los demás países se inscribían en la esfera de influencia de uno de los dos mandamáses. El resultado era que el miedo generado por la bipolaridad pudiera imaginarse como una guerra convencional con dos centros de gravedad políticos determinados, si bien con un miedo permanente de que uno de los dos apretara el botón de la mutua aniquilación asegurada.
El terrorismo, por su parte, no tiene un centro político bien identificado, porque de eso se trata esa manera de ejercer la presión y la violencia, de ser visible en sus horrores pero indeterminado en su inventario bélico y difuso en su localización y delimitación. No es una guerra convencional sino una guerra asimétrica la que se pelea contra un grupo terrorista.
Así haya gobiernos o jefes de estado que declaren simpatía por alguno de estos grupos, eso no los vuelve el centro de gravedad oficial del mismo; es decir, no se disuelve Hamas solo por derrocar al gobierno de Irán o de Líbano, porque aunque lo financien, lo apoyen o lo respalden ideológicamente, no lo representan.
Luego de la pandemia, el mundo está volviendo a enmarcarse en conflictos geopolíticos visibles y cuyo impacto económico y político trasciende por mucho las zonas de guerra donde se están librando las batallas y están cayendo los misiles. Es pertinente recordar las coordenadas mínimas que nos ayuden a entender quiénes son los actores, contra quién pelean y, lo más triste, si el conflicto en cuestión puede “ganarse” siquiera, bajo la lógica de una guerra convencional. El panorama es más irracional del que podríamos pensar, trágicamente.